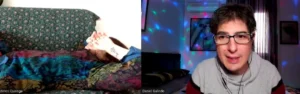¿QUIÉN SOY Y PORQUÉ ESTOY AQUÍ?
Esto no es un currículum, ni un listado de los títulos y certificados que he acumulado hasta dominar la hipnosis y la hipnoterapia.
Es algo más honesto: es el mapa del camino que me trajo hasta aquí.
Mi nombre es Daniel Galindo (#danipnotista) y lo que estás a punto de leer es la historia de las secuelas que deja una guerra librada demasiado pronto.
Es el viaje de un alma que, tras sobrevivir al campo de batalla de un Hospital Materno Infantil, luchó desesperadamente por ser «normal», solo para descubrir una verdad ineludible: los fantasmas de una niñez robada no se quedan en el pasado; viajan contigo.
(0 – 16 AÑOS)
Dicen que la infancia es la patria del alma de cada ser. La mía fue un país con paredes blancas y olor a desinfectante. Mi vida normal duró hasta los 8 años, hasta el primer día de tercero de E.G.B., hasta los vómitos, hasta la palabra que lo partió todo en dos: leucemia.
Ahí empezó todo. El periplo. Dejé de medir el tiempo en cumpleaños y empecé a medirlo en ciclos de quimio. De los ocho a los dieciséis años mi universo fueron los hospitales, un ir y venir constante donde se fueron sembrando, uno a uno, muchos de los traumas que tardaría décadas en entender.
Entre esas paredes aprendí que la vida era algo jodidamente frágil. Lo aprendí con Berta. Fue la primera chica que me gustó, la primera que me hizo sentir algo parecido a un secreto en el pecho.
Y un día, simplemente, desapareció. Murió de una recaída medular, me enteré años después.
PERO EN AQUEL MOMENTO SOLO ERA UN SILENCIO, UNA AUSENCIA.
Y con el tiempo aprendes a decodificar los sonidos del pasillo, a saber que el llanto sordo de un adulto y el chirrido de una camilla solitaria significaban que al día siguiente habría una silla vacía en la sala de juegos, otro compañerito menos con quién jugar, aunque no tardaban en ocupar de nuevo la habitación.
Nosotros, los niños con leucemia, no llorábamos. Supongo que gastábamos toda la energía en no morirnos y disfrutar todo lo posible mientras “las batas blancas” nos dejaban en paz. En ese mundo de dolor, los roles estaban muy claros. Estaban los médicos y las enfermeras, los «batas blancas malos», que eran los que te hacían daño. Te pinchaban, te metían agujas en la espalda para las extracciones de médula, te sonreían mientras te envenenaban las venas.
Y LUEGO ESTABA SALVADOR.
Salvador era celador. Para mí, con nueve años, él era el profesional de más alto rango. ¿Por qué? Porque no me hacía daño. Jugaba con nosotros. Nos llevaba en la camilla haciendo el imbécil para que nos riéramos. Él nos transportaba al lugar donde nos iban a torturar, pero él, su presencia, era un refugio. Fue a él, a Salvador, a quien le hice mi primera promesa de verdad: «Cuando sea mayor, voy a ser celador, como tú».
A pesar de todo, saqué una resiliencia extraña de aquel infierno. Conseguí no perder ningún curso, alternando los internamientos con los estudios. Pero las cicatrices no se veían en los boletines de notas. A los catorce años, con una certeza adulta y aterradora, decidí que nunca tendría hijos. No quería que nadie pasara por lo que yo pasé, ni hacer pasar a nadie por el miedo de perderse.
A LOS 16 AÑOS ME DIERON EL ALTA DEFINITIVA.
Sales de allí y el mundo espera que estés agradecido, que celebres la vida. Y lo estás, pero nadie te habla de las secuelas. Nadie te avisa de que has sobrevivido a la guerra, pero que los fantasmas te los llevas a casa.
Salí del hospital con un notable alto en la vida y con un montón de heridas invisibles que, sin yo saberlo, estaban a punto de empezar a supurar.
Entré en el instituto con una sola misión: intentar recuperar la coherencia. Omitir todo aquello que me pasó. Ser, o al menos aparentar, una persona normal.
(16 – 26 AÑOS)
Y la normalidad aguantó lo que aguantan las treguas, hasta que la presión encuentra una grieta por donde reventar. Durante un par de años, el plan funcionó. Fui un estudiante más o menos aplicado, con cierta tendencia a la contemplación y a la vagueza, pero con buenas notas.
EL PASADO ERA UN PAÍS LEJANO DEL QUE NO HABLABA CON NADIE.
Una guerra que había ganado y de la que no guardaba más que medallas con formas de cicatrices. Mentira, claro. La grieta se abrió a los dieciocho, cuando terminé el bachiller. Todos parecían saber qué hacer con sus vidas, o al menos lo aparentaban.
YO NO TENÍA NI PUTA IDEA.
Y en ese vacío, en esa ausencia de futuro, empezaron a volver todos esos fantasmas del pasado.
La resiliencia que había construido en el hospital se pudrió y se convirtió en rabia.
ME TRANSFORMÉ EN UN AUTÉNTICO GILIPOLLAS.
Un adolescente insoportable, totalmente reactivo, que encontró en mis padres el blanco perfecto para toda la mierda que llevaba dentro. Les eché en cara mi niñez robada, cada aguja, cada noche de hospital, cada amiga y cada amigo que desapareció. La situación en casa se volvió, como era de esperar, insostenible.
Granada no fue una elección, fue una huida. Y allí me lancé de cabeza a la perdición. Drogas, alcohol, un cuerpo hormonado con ganas de sexo y fiestas electrónicas que duraban hasta que el sol te quemaba las pupilas.
Era una forma cojonuda de no echar cuentas con el pasado, de anestesiar los recuerdos a base de ruido y química. Si no te detienes, si no hay silencio, los fantasmas no pueden alcanzarte.
ESO CREES.
La relación con mis padres se rompió del todo. Me dediqué con un esmero casi profesional a destruir el cuerpo que tanto trabajo les había costado salvar a los médicos.
Pero incluso en medio de ese caos, de esa vorágine autodestructiva, la promesa que le hice a Salvador seguía ahí, enterrada pero latiendo. Entre fiestas y trabajos de mierda —limpiando autobuses, poniendo copas, repartiendo flyers—, me metí en una academia y aprobé las oposiciones de celador del SAS.
Empezaron a llamarme para trabajos puntuales en el hospital, y yo iba, como si una parte de mí, el niño de 8 años, se negara a morir del todo.
Esta esquizofrenia duró ocho años. Ocho años de liarla pardísima con mis amigos, de quemar la noche y de sentirme maravillosamente libre y jodidamente destructivo a la vez.
Hasta que una mañana, con 26 años, el ruido se detuvo de golpe.
ME DESPERTÉ EN UNA CUNETA.
No recuerdo cómo llegué allí. Solo el frío del cemento húmedo en la espalda, el olor a tierra mojada y un sol cabrón que me taladraba los ojos. No había música, no había amigos, no había nada. Solo yo, tirado como un despojo, sin saber qué coño había pasado.
Y en ese silencio absoluto, por primera vez en mucho tiempo, los fantasmas me alcanzaron. Fue el punto de inflexión. Sabía, con una claridad que dolía, que tenía que dar un cambio a mi vida..
(26 – 34 AÑOS)
El cambio no fue una revelación mística, sino una decisión cruda y pragmática. O cambiaba o me moría, en una cuneta o de asco.
Así que, a los 26 años, decidí hacer algo positivo con mi vida. Siempre había escrito, pequeños relatos cortos, fogonazos de la mierda que veía o que sentía, e incluso me había autopublicado un pequeño libro. Agarré ese hilo y tiré de él.
FUNDÉ UNA ASOCIACIÓN CULTURAL CON UNOS AMIGOS.
Fueron ocho años de una actividad frenética, casi como si intentara compensar el tiempo perdido en la autodestrucción. Fundé una revista, la «HcK Historia de la calle Kúspides», con una tirada localista de dos mil ejemplares.
Recordé a mi padre diciéndome «los dineros son papeles». Y a mi madre con sonrisa preocupada «adelante, tú puedes«.
Y con las técnicas administrativas para “mover papeles” que aprendí de mi padre, y la creencia irracional y amorosa de mi madre; me lancé de lleno a la acción.
Transformé ese conocimiento en un torbellino de actividad cultural: buscar subvenciones, solicitar salas para montar exposiciones de artes plásticas, organizar conciertos (hip hop, flamenco, punk), talleres culturales para el Instituto Andaluz de Juventud, auspicié actividades artísticas, tanto para el Ayuntamiento de Málaga, como para su Diputación Provincial…
Durante años organicé el pasaje del terror del IAJ Málaga, cree el Certamen Literario «Axarquía Joven», tuve la suerte de trabajar con grandes artistas del panorama cultural Andaluz y Nacional y trabajé como gestor de gira para la compañía de danza “Beyond Dance”, participando activamente en el proyecto ‘Ponte en sus zapatos‘ para acercar la danza contemporánea a los institutos de educación secundaria de Andalucía.
Todo esto lo compatibilizaba con el trabajo de celador en el hospital, que cada vez me llamaba más de continuo. La fiesta, como es lógico, bajó considerablemente. Y en esa nueva disciplina, en esa vorágine de crear en lugar de destruir, empecé a tomar conciencia de verdad.
Me di cuenta de que este cuerpo es finito, de que el tiempo se escurre, y de que tenía que dejar un legado, por pequeño que fuera. Que había que hacer algo por los demás, no solo por uno mismo.
Parecía que había encontrado un camino. Parecía que las cosas iban bien. Pero la procesión iba por dentro. Mientras yo me mataba a organizar eventos, los traumas de la infancia seguían ahí, agazapados.
Notaba que, año tras año, tenía más nervios, dormía peor, las pesadillas se volvían más vívidas. La época de Granada, la de las drogas, solo había sido una forma de evitar echar cuentas con lo que me pasó de niño. Y Ahora que había parado, que el ruido de la fiesta se había atenuado…
LAS DEUDAS DEL PASADO EMPEZABAN A LLAMAR A LA PUERTA.
El trabajo en la promoción cultural era como ser un bombero apagafuegos, una lucha constante por cuatro duros. Tantos viajes, tantos kilómetros, tanto hablar con técnicos de cultura, tanto estar pendiente de los demás…
Al final, me quemé.
Me quemé tanto que lo dejé todo. Y fue justo ahí, en ese vacío, cuando la puerta que había mantenido cerrada a la fuerza durante casi veinte años, reventó.
(34 AÑOS – 35 AÑOS)
El pasado, al que había intentado ahogar en alcohol y luego sepultar bajo una montaña de trabajo, vino a cobrar sus deudas con intereses.
A los 34 años, en 2014, mi cuerpo dijo basta.
Empecé a sufrir grandes crisis de pánico, ataques de ansiedad brutales que me dejaban sin aire, convencido de que iba a morir en cualquier momento.
No entendía qué me pasaba. Era la manifestación tardía de todos los traumas que había reprimido, el grito de auxilio de aquel niño que seguía atrapado entre las paredes del hospital.
Comenzó otro periplo, esta vez de pastillas, psicólogos y psiquiatras. Pero mi alma se rebelaba. Bastante pastilla había tomado ya en mi vida como para volver a ese camino. Me sentía frustrado, atrapado en mi propia mente.
Y entonces, (en una de esas noches de insomnio y desesperación), ocurrió la casualidad.
UNA CASUALIDAD QUE LO CAMBIARÍA TODO.
Navegando por YouTube, sin buscar nada en concreto, me saltó un vídeo de autohipnosis. Mi mente científica y alópata lo miró con escepticismo, claro, pero estaba tan desesperado que le di al play. Y al escucharlo, sentí una relajación parecida a la que me daban las pastillas.
«Joder», pensé, «aquí hay algo».
Esa pequeña chispa de curiosidad se convirtió en un incendio. Empecé a devorar todos los libros de hipnosis que caían en mis manos.
Descubrí que no era charlatanería, que había una base científica, no era New Age, era una historia que se remontaba a los templos del sueño del antiguo Egipto.
Empecé a entender las ondas cerebrales, qué es la hipnosis, el potencial oculto de la mente humana. Compré mi primer curso de hipnosis y ahí cambió todo.
DEJÉ POR COMPLETO LA PROMOCIÓN CULTURAL.
Aunque seguía con ataques de pánico, ahora tenía una convicción. Contacté con el que se convertiría en uno de mis mentores, Luis Fernando López (LAHP «La Academia de Hipnosis Profesional»), e hice mis primeras sesiones de hipnoterapia. Fueron cuatro sesiones.
En solo cuatro sesiones, y con algunos deberes para casa, en menos de un mes y medio, conseguí liberarme de parte de ese pasado tan tremendo que llevaba casi treinta años aplastándome.
Me puse en paz con la muerte de Berta. Desactivé las pesadillas recurrentes de las extracciones medulares. Lloré por aquel niño asustado y, por fin, lo abracé.
SENTÍ, MENTAL Y FÍSICAMENTE, CÓMO MI MOCHILA SE VOLVÍA MUCHÍSIMO MÁS LIBRE.
Aquella sanación fue el verdadero nacimiento de mi propósito. Me di cuenta de que no podía guardarme esa herramienta para mí.
Desde entonces, no he parado. Llevo once años de formación ininterrumpida, seis de ellos trabajando con clientes. Me he formado con los mejores, he realizado cientos de sesiones, decenas de talleres, y siempre que puedo, demostraciones en la calle, bares, en los parques…
En estos últimos once años he visto cómo mi propia mente científica y alópata se ha quebrado en mi práctica como hipnotista, al conocer a personas psíquicas, a sensitivos, al entender (y vivenciar) que existen planos sutiles y energías que van más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar.
A mis 46 años, mi proceso evolutivo es continuo. He transitado de aquel niño que fui, transformándome en el profesional que soy hoy. Me considero un facilitador de la hipnosis, o si lo prefieres, un entrenador de la autohipnosis.
EN DEFINITIVA, UN HIPNOTISTA, UN HIPNOTERAPEUTA.
Sigo cumpliendo la promesa que le hice a Salvador, compatibilizando mi plaza de celador con mi verdadera vocación. Para mí, la hipnoterapia es mi ‘life motive’, el motor de mi vida; y la hipnosis demostrativa, esa parte divertida que me conecta con la gente.
Continúo formándome, explorando, cada vez más convencido de que somos una esencia que va mucho más allá de este cuerpo físico.
Mi historia es compleja, como la de cualquiera. Pero ahora entiendo que cada herida, cada caída, cada fantasma del pasado, no eran más que las piezas necesarias (para construir el mapa) que hoy me permite guiar a otros en su propio viaje de vuelta a casa, a ese lugar dentro de sí mismos donde reside la paz…
CONCLUSIONES A POSTERIORI:
Ahora que he puesto todas las piezas sobre la mesa, ahora que te he contado parte de la historia que me ha llevado hasta la hipnosis y sus distintas aplicaciones, por fin veo el dibujo que trazan mis propias cicatrices. Durante mucho tiempo, solo fueron heridas inconexas, marcas de un caos que no entendía. Hoy, las veo como la arquitectura de mi vida.
Ahora entiendo que la leucemia no fue solo una enfermedad; fue la piedra angular de todo. Forjó en mí una conciencia prematura de la fragilidad, sí, pero también me hizo prometerle a Salvador, a un hombre que no me hacía daño, que yo seguiría ese camino.
Fue el nacimiento inconsciente del anhelo de sanar sin herir que, sin yo saberlo, se convertiría en el norte de mi brújula.
Mi huida a Granada, la perdición, ya no la veo como un simple desvío, sino como el descenso que necesitaba. Fue un intento torpe y violento de quemar los fantasmas con el fuego de la autodestrucción, un viaje que tenía que culminar en el frío despertar de esa cuneta.
Tenía que tocar el punto cero para encontrar el impulso para empezar a construir.
La promoción cultural fue ese primer andamio. Un intento de levantar algo bello sobre unos cimientos que seguían rotos. Pero fue el colapso final, la ansiedad que me partió en dos, lo que me obligó a dejar de construir por fuera y empezar a excavar por dentro. Y allí, en la casualidad de un vídeo de YouTube, encontré la herramienta.
No para olvidar mi pasado, sino para darle un nuevo significado; para transformar la pesada mochila de un niño asustado en el mapa de ruta de un profesional de la hipnosis.
Y así, entiendo que mi vida no ha sido una línea recta, sino una espiral. Vuelvo una y otra vez sobre mis heridas, pero cada vez desde un lugar más alto, con más conciencia, más tranquilo, seguro, confiado y en paz.
Hoy, cuando ayudo a otros, no les ofrezco un camino sin cicatrices; les ofrezco la prueba viviente de que esas mismas cicatrices, (una vez integradas), son las que trazan el camino de vuelta a casa.